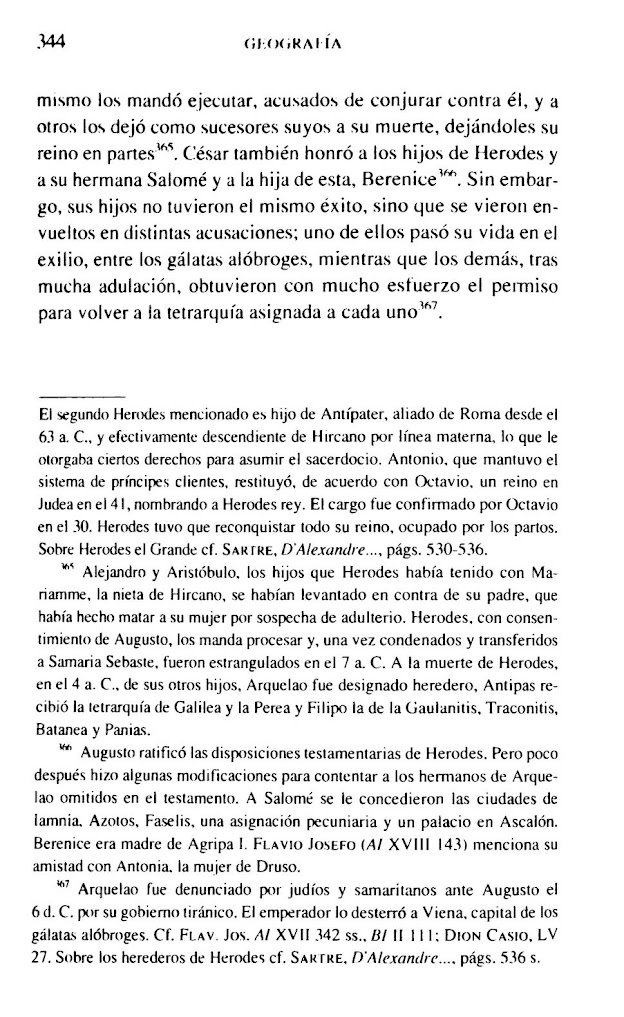M HISTORIA
lunes, 26 de mayo de 2025
17 de febrero de 1821, llega a Buenos Aires la goleta estadounidense Rampart tras ser capturada cerca de las Malvinas por el corsario rioplatense Heroína.
HEROÍNA, UN CORSARIO RIOPLATENSE EN ÁFRICA, EUROPA Y LAS MALVINAS (1820-1822) (I)
Como hemos visto en otros videos, durante las guerras de independencia americanas el corso insurgente demostró ser un arma tremendamente eficaz contra España. De las decenas de buques armados en corso en esa época algunos se destacaron notablemente, como fue el caso de la Heroína de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que en apenas dos años recorrió más de 20.000 millas a lo largo y ancho del océano Atlántico y capturó varios barcos portugueses, españoles y estadounidenses.
Todo comenzó en agosto de 1819 cuando Patricio Lynch, pariente del afamado marino chileno del mismo nombre, solicitó una patente de corso para un barco de su propiedad, la Brac, a la que rebautizó como Tomás Guido en honor del conocido militar porteño.
Más tarde, en enero de 1820 aquel barco, una fragata o corbeta, que finalmente se llamó Heroína, quedó habilitado para efectuar el corso como buque de guerra del Estado, siendo elegido como su comandante el estadounidense David Jewett, el cual ya había sido corsario al servicio de las Provincias Unidas y al que se le confirió el grado de “Coronel de Ejército al Servicio de la Marina Nacional”.
A continuación, durante las siguientes semanas la Heroína se dedicó a diferentes menesteres, iniciando finalmente su primer crucero en abril. En aquel momento, en plena Anarquía del año XX, la Heroína, con una tripulación compuesta principalmente por hispanoamericanos, ingleses y estadounidenses, se internó en el Atlántico con orden de hacer la guerra a los navíos de bandera española.
Al poco de zarpar, un temporal golpeó a la Heroína en el Río de la Plata, quedando patente la inexperiencia de parte de la oficialidad, que su revoltosa tripulación no era la más apta y que aquel buque no estaba en las mejores condiciones. Debió de ser en esa época cuando, según informaciones portuguesas posteriores, la Heroína tomó tres buques de esa nacionalidad, uno de ellos en el puerto de Montevideo, aunque carecemos de más información al respecto.
Tiempo después, al escasear el agua cerca de Río de Janeiro, la Heroína se dirigió a la isla brasileña de Trinidad y de allí navegó a las islas africanas de Cabo Verde. Durante el viaje Jewett tuvo que hacer frente a las protestas de parte de la tripulación que exigía ir a los Estados Unidos. Más tarde, ya en las islas de Cabo Verde, se hizo aguada y se llevaron a cabo varias reparaciones, tras lo cual la Heroína se dirigió a aguas españolas, donde se registraron todos los barcos con los que se cruzaron.
A continuación, el 27 de julio la Heroína descubrió en las islas Azores a una fragata mercante fuertemente armada de nombre desconocido, a la que persiguió y que solo logró alcanzar a medianoche. Tras negarse a parlamentar el capitán de aquella fragata tuvieron lugar unos primeros disparos de cañón y fusilería, comenzando así un combate entre ambas naves, las cuales se disparaban andanadas de cañón, hasta que los más de 30 cañones de la Heroína hicieron rendirse a la fragata después de dos horas de lucha que dejaron varios muertos y heridos en ambos buques. Seguidamente hombres de la Heroína subieron a bordo de aquella nave y descubrieron que se trataba de la fragata portuguesa Carlota que se dirigía de la Bahía de Todos los Santos a Lisboa.
Según leemos en la prensa de la época, la Heroína transbordó a parte de los prisioneros a un ballenero, los cuales informaron sobre la presencia del buque corsario a su llegada a tierra. En las gacetas se publicó que la Heroína navegaba en aquel momento con la bandera de Artigas, pero que también solía hacerlo con la británica, y que tres buques de guerra portugueses partieron hacia las Azores en su búsqueda. También se dijo tiempo después que Jewett hizo fusilar a varios miembros de su propia tripulación que se negaron a hacer la guerra a barcos portugueses.
Tras esto, debido a la falta de provisiones y al no poder abastecerse en Europa o Estados Unidos por falta de medios económicos, Jewett decidió virar al sur junto a su presa con la idea de alcanzar las islas de Cabo Verde y de allí pasar a las costas de Brasil, donde continuaría su crucero hasta que el estado de la Heroína y los víveres lo permitieran. Sin embargo varios acontecimientos lo impidieron. El primero tuvo lugar a mediados de agosto cuando el piloto Jaime Thomas intentó amotinarse, tras lo cual fue ejecutado. A continuación, el escorbuto se cebó con gran virulencia con las tripulaciones de ambos buques, causando varios muertos. Luego, Jewett tuvo que hacer frente a un complot que pretendía hacerse con la Carlota. Y por si fuera poco, el 20 de octubre una enorme tormenta les golpeó al norte de las Malvinas.
La Heroína estuvo a punto de naufragar, pero consiguió llegar a las cercanías de Puerto de la Soledad el día 23, donde la tripulación desembarcó y estableció un campamento. Por su parte, la Carlota se perdió en el mar y nunca más se supo de ella.
Días después, el 2 de noviembre, Jewett, en nombre del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, envió a James Weddell, un capitán británico que se encontraba en aquellas aguas por entonces, el siguiente mensaje: “Señor, tengo el honor de informarle que he llegado a este puerto comisionado por el Supremo Gobierno de las Provincias Unidas de Sud América para tomar posesión de las islas en nombre del país a que naturalmente pertenecen”. Tras esto, el día 6 y ante las tripulaciones de varios balleneros como testigos, se llevó a cabo una ceremonia por la cual se tomó posesión de las Malvinas, en la que se enarboló la bandera nacional y se dispararon 21 cañonazos.
Semanas más tarde Jewett tuvo que hacer frente a un conato de insubordinación, que aunque no llegó a más, le hizo decidir solicitar su relevo el 1 de febrero de 1821. Entonces la Heroína quedó bajo el mando de William Robert Mason, recién llegado de Buenos Aires con algunos hombres. Por esas fechas una parte de la tripulación regresó a Buenos Aires en un barco holandés, mientras que Jewett se trasladó a aquel puerto en el buque estadounidense Rampart, capturado poco antes acusado de transportar mercancías españolas desde Lima a España, lo que provocó la airada protesta del cónsul estadounidense en Buenos Aires.
Tras esto, la Heroína, con Mason como comandante y una renovada tripulación, inició su segundo crucero, pero eso lo veremos en el siguiente video.
Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/channel/UC8Rx6U8r2-DGtHYDxIIThAg/videos
sábado, 17 de mayo de 2025
Artemisia de Caria en las Estratagemas de Polieno.
MANIA, LA MEJOR GENERAL DEL IMPERIO PERSA
Como hemos visto en otros videos en la Antigüedad encontramos algunos ejemplos poco comunes de mujeres que llegaron a gobernar y dirigir sus propios ejércitos, este fue el caso de Tomiris y Artemisia de Caria, sin embargo hay otros casos menos conocidos, como el de Mania de Dardania.
Todo comenzó en un momento impreciso de finales del siglo V a. C. Tras la derrota de Atenas en la Guerra del Peloponeso y el final de la Liga de Delos muchas ciudades de la costa de Asia Menor quedaron desprotegidas, lo que fue aprovechado por el Imperio persa para hacerse con ellas. Estas ciudades llamaron en su ayuda a los espartanos, que por entonces representaban el principal poder del mundo heleno. Los espartanos enviaron expediciones a Asia para socorrer a las ciudades jonias y eolias, lo que les llevó a enfrentarse a los persas, sus aliados durante la guerra contra el Imperio ateniense.
Es en este contexto cuando aparece la figura de Mania. Según Jenofonte, historiador contemporáneo y bien conocedor de los sucesos de aquellos años, en esa época el dardanio Zenis administraba una parte de la Eólide, conocida como Tróade, en nombre del sátrapa Farnabazo. Cuando Zenis murió Farnabazo quiso entregar aquella región a otro, pero Mania, mujer de Zenis y también dardania, fue al encuentro del sátrapa y le dio regalos a él, a sus concubinas y a su círculo de confianza para congraciarse con ellos.
A continuación, Mania le dijo al sátrapa: “Farnabazo, mi marido era tu amigo por muchos motivos y especialmente te entregaba los tributos, de modo que tú le apreciabas y elogiabas. En consecuencia, si yo no te sirvo peor que él, ¿por qué necesitas designar [a otro]? Mas si en algo no te agrado, sin duda está en tu poder quitarme y dar a otro el cargo”. Al oír esto, según Jenofonte, Farnabazo decidió que Mania fuera sátrapa. Aunque sobre esto hay que hacer dos puntualizaciones. Primero, en realidad el cargo que ostentó Mania sería el de subsátrapa, tirana o algo parecido, y segundo, que una mujer ostentara este tipo de cargos era algo extremadamente raro en aquella época.
A continuación, Jenofonte cuenta que Mania se convirtió en una persona de la máxima confianza de Farnabazo y en su consejera, por lo que el sátrapa la honraba magníficamente. También dice Jenofonte que Mania conservó las ciudades que recibió de Farnabazo, entre las que parece que estaban Dardania, Neandria, Ilieon, Cocilio, Cebrén, Escepsis y Gergis, siendo estas dos últimas ciudades de donde Mania obtenía la mayor parte de sus ingresos.
A estas ciudades Mania añadió otras situadas en la costa. Así, se nos cuenta que, mientras Mania observaba desde su carroza, sus mercenarios helenos atacaron las murallas y tomaron las ciudades de Larisa, Hamáxito y Colonas. En referencia a esto, Jenofonte añade que Mania “consiguió tener el ejército mercenario más famoso”, afirmación muy significativa si tenemos en cuenta que en aquella época se había formado un ejército mercenario de 10.000 griegos para luchar por el persa Ciro el Joven.
Sobre el liderazgo de Mania en el campo de batalla, Jenofonte dice que siempre luchaba junto a Farnabazo contra los misios y los pisidios, pueblos del noroeste y del centro de Asia Menor respectivamente. Sin embargo, es otro autor, el macedonio Polieno, el que más información nos ofrece sobre las dotes militares de Mania. Este autor del siglo II de nuestra era cuenta que Mania “marchaba a los combates en carro, y daba órdenes a los combatientes, y formaba filas, y repartía los premios de la victoria a los soldados según sus méritos [y] ningún enemigo la venció,...”.
Tras esto, lo siguiente que sabemos sobre Mania es que murió hacia el año 399, pero no en un campo de batalla, sino asesinada junto a uno de sus hijos por Midias, su yerno, quien la mató “animado por algunos que pensaban que era vergonzoso que mandara una mujer”.
Midias quiso conservar los territorios de Mania, pero varias ciudades no le abrieron las puertas. También intentó ganarse con regalos a Farnabazo, quien los rechazó y le emplazó a esperar su llegada. Luego, según Jenofonte, Farnabazo afirmó “que no quería seguir viviendo si no vengaba a Mania”, sin embargo el historiador no menciona si Farnabazo llegó a vengar a su fiel amiga Mania.
A continuación, desde la Jonia llegó a aquellos territorios el general espartano Dercílidas, a quien se entregaron primero las ciudades de Larisa, Hamáxito y Colonas, y luego, tras hacer un llamamiento para que las ciudades eolias se independizaran, les siguieron Neandria, Ilieon y Cocilio, aunque Cebrén se resistió un tiempo. Luego Midias, mientras esperaba a Farnabazo, quiso aliarse con Dercílidas, pero solo consiguió perder las ciudades de Escepsis y Gergis, tras lo cual su nombre desapareció de la historia para siempre.
Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/channel/UC8Rx6U8r2-DGtHYDxIIThAg/videos
sábado, 10 de mayo de 2025
1822, LA ANEXIÓN DE EL SALVADOR A LOS ESTADOS UNIDOS
Como hemos visto en otros videos, a lo largo de la historia de América Latina han habido varios proyectos para que alguno de sus territorios fuera anexado a los Estados Unidos. De estos proyectos, uno de los más tempranos data del año 1822, cuando el Congreso de la Provincia de San Salvador, el actual El Salvador, decretó unirse a los Estados Unidos.
Todo comenzó a finales de 1821, cuando la Regencia del Imperio Mexicano invitó a las antiguas posesiones españolas de Centroamérica a unirse al Imperio. La mayoría de estos territorios, con Guatemala a la cabeza, aceptó, sin embargo, la Provincia de San Salvador, a excepción de algunos partidos, rechazó unirse al Imperio mexicano.
Tras esto, la Provincia de San Salvador tuvo que hacer frente a las presiones mexicanas durante los siguientes meses, llegando incluso a vencer en marzo de 1822 a tropas guatemaltecas en la batalla de Llano del Espino.
Meses después, el 26 octubre, ya siendo emperador Agustín de Iturbide, el napolitano Vicente Filísola, Capitán General y Jefe Superior político de Guatemala, en una proclama conminaba a la Provincia de San Salvador a unirse al Imperio y evitar la guerra en el territorio del antiguo Reino de Guatemala. Ese mismo día Filísola transmitía en una carta las palabras del emperador, según las cuales la Provincia de San Salvador debía “unirse toda al Imperio, bajo la base de una entera sumisión...”.
Dos semanas más tarde se inauguró el Congreso de la Provincia de San Salvador. Poco después, el 12 de noviembre, los representantes de la provincia, para evitar la guerra acordaron, con muchas reticencias y ciertas condiciones, la incorporación de San Salvador al Imperio mexicano. Sin embargo, este acuerdo quedó invalidado. Según los salvadoreños, a causa del avance de las tropas imperiales de Filísola, aunque según el propio Filísola los salvadoreños solo pretendieron con este primer acuerdo ganar tiempo para fortificarse.
Tras esto, el día 22, los miembros del Congreso manifestaron su negativa a someterse al Imperio de México y constataron su libertad. Para garantizar esta libertad los representantes de la Provincia de San Salvador acordaron unirse a los Estados Unidos. Así, en el acta firmada aquel día podemos leer:
“Por tanto hemos creído necesario para este caso que esta provincia de San Salvador esté unida a otra nación de América que la ponga a cubierto de las injustas invasiones del imperio mexicano y cuya forma de govierno asegure su felicidad, único fin de toda asociación y de todo gobierno justo. Hemos tenido presentes quales son las naciones constituídas en América. Hemos meditado sobre sus leyes políticas y hemos encontrado que la constitución de los Estados Unidos de América asegura al pueblo el goce de sus derechos”.
A esto añadían los diputados reunidos en el Congreso, que las instituciones de los Estados Unidos harían prosperar a San Salvador, territorio con población suficiente como para poder formar un Estado en la Unión, la cual les aceptaría sin duda. Por último, aquellos representantes rechazaron unirse al Imperio de México y declararon que “queda esta provincia de San Salvador unida en federación a los Estados Unidos de America, adoptando y abrazando en todas sus partes la constitución de los mismos Estados Unidos de America, con calidad de formar ella misma Estado, y de disfrutar del provecho y ventajas de la Union”.
Fruto de esta declaración, el día 2 de diciembre el Congreso decretó lo siguiente:
“El Congreso General de los Representantes de la Provincia, teniendo en consideración que está resuelto el Señor Capitán General de Guatemala á llevar adelante las Ordenes que tiene del Emperador de Mexico de ocupar por la fuerza esta Provincia, sin admitirle condición en su incorporación, y estando la Provincia en el caso á que se contraen los acuerdos de doce y veinte y dos de Noviembre último, decreta:
“Primero: Declarar insubsistente el acuerdo de doce del próximo pasado Noviembre, por el cual se decretó la incorporación de esta Provincia al Imperio Mexicano bajo las condiciones acordadas sucesivamente.
“Segundo: Que siendo de necesidad su incorporación á otra Nación de América conforme á lo decretado en la misma fecha, se tenga por válido y subsistente el acuerdo de Veinte y dos del citado Noviembre, por el cual se decretó la incorporación a los Estados Unidos de América.
“Tercero: Que la Provincia se ponga en defensa y resista la invasión que le amenaza á nombre de la nación á quien pertenece.
“Cuarto: Que el Gobierno manifieste al Señor Capitán General de Guatemala que la Provincia está resuelta a defenderse contra la invasion que la amenaza”.
A continuación, tres días después, el eclesiástico José Matías Delgado, Presidente de la Diputación Provincial de San Salvador, dirigió una proclama al pueblo salvadoreño en la que justificaba la decisión de que ese territorio se uniese a los Estados Unidos, quienes garantizarían la libertad de la provincia. Por último, al finalizar su proclama, Delgado imploraba a los estadounidenses que la Provincia de San Salvador fuera admitida en la Confederación y obtuviera su protección frente al tirano Agustín I.
Poco después Filísola, desde Quezaltepeque, solo a unos kilómetros de San Salvador, escribió a Delgado para intimarle a abandonar su obstinación y unirse al Imperio ya que en pocos días sus tropas ocuparían la ciudad por la fuerza, algo que él decía no desear.
Delgado respondió informando a Filísola que la Provincia de San Salvador había decidido unirse a los Estados Unidos, que tenían la intención de resistir la invasión de las tropas bajo su mando y que era su actitud hostil la que había provocado esa resolución.
Filísola, desde Mapilapa, contestó diciendo que era un error pensar que los Estados Unidos admitirían a la Provincia de San Salvador en su seno o que la defendería frente al Imperio de México, cuyas tropas se dirigían en exclusiva contra la resistencia armada. Días después, el 26, Filísola exhortó a Delgado a evitar los horrores de la guerra, petición que le volvió a hacer el 14 de enero de 1823 mediante una carta, en la cual además señalaba que la unión a los Estados Unidos era nula, ya que la Provincia de San Salvador pertenecía al Imperio.
Después de esto, finalmente San Salvador cayó en manos imperiales, pero por poco tiempo, ya que en marzo Iturbide se vio forzado a abdicar y el Imperio llegó a su fin, tras lo cual, en julio, los territorios centroamericanos formaron las Provincias Unidas del Centro de América. Aún así, enviados salvadoreños transmitieron en septiembre a las autoridades estadounidenses el decreto de unión, aunque para entonces ya no importaba mucho.
Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos
jueves, 1 de mayo de 2025
1977, ARGENTINA ROMPE RELACIONES CON COREA DEL NORTE
Como hemos visto en otros videos, a lo largo de los dos últimos siglos se han vivido innumerables conflictos diplomáticos entre países de América Latina y potencias extranjeras, algunos tan llamativos como el uruguayo-soviético surgido por la exportación de queso o el franco-peruano motivado por pruebas nucleares en el Pacífico Sur. A estos habría que sumar la ruptura de relaciones con Corea del Norte decretada por Argentina en 1977.
Todo comenzó en mayo de 1973, poco después de la victoria del peronista Cámpora en las elecciones presidenciales. A mediados de ese mes María Estela Martínez, Isabelita, esposa de Juan Domingo Perón, tras visitar China viajó a la República Popular Democrática de Corea en un avión especial que el gobierno de ese país puso a su disposición. Una vez en Corea del Norte, donde permanecieron los días 15 y 16, Isabelita y la delegación del Movimiento Nacional Justicialista de Argentina fueron recibidos por altos cargos norcoreanos, pudiendo la futura presidenta argentina conversar con el líder supremo Kim Il-sung, quien le hizo entrega de una invitación para que el general Perón visitara Corea del Norte.
Poco después, el 1 de junio, el canciller argentino Juan Carlos Puig y el vicepresidente norcoreano Kang Ryang-uk acordaron en Buenos Aires el establecimiento de relaciones entre ambos países. Según dijo Puig, “con este acto, el gobierno argentino implementa su nueva política de establecer relaciones con todos los países del mundo”, tras lo cual hizo referencia a conceptos peronistas como “la hora de los pueblos”.
Más adelante, el 12 de octubre, durante la toma de posesión de Perón como presidente tras vencer en las elecciones de septiembre, encontramos al vicepresidente norcoreano Kang Ryang-uk asistiendo a la ceremonia junto a una delegación de su país.
A continuación, el 30 de noviembre, el ministro argentino Alberto Juan Vignes y un representante norcoreano suscribieron en Buenos Aires un convenio comercial. En este documento podemos ver que desde Corea del Norte se podría exportar desde metales a lúpulo, mientras que Argentina podría vender, entre otras cosas, camiones, barcos, azúcar o lanas.
Más tarde, en agosto de 1974, ya muerto Perón y siendo presidenta Isabelita, Argentina envió a Corea del Norte una delegación de jóvenes deportistas, la cual llegó a encontrarse con Kim Il-sung. Meses después, el 4 de mayo de 1975, una delegación de niños norcoreanos visitó Argentina, siendo recibidos por Isabelita en la Quinta de Olivos, donde llevaron a cabo una representación artística. Luego, durante los siguientes días, visitaron varias provincias del país y asistieron a los Juegos Nacionales Infantiles Evita.
Sin embargo, no todo fueron viajes infantiles en las relaciones entre Argentina y Corea del Norte. Según informaciones de la época, en aquellos años agentes norcoreanos estuvieron conectados con guerrilleros del ERP, y aunque no hay más detalles sobre el asunto, en referencia a los nexos entre el ERP y los norcoreanos, si se sabe que en 1978 un cabecilla del ERP viajó hasta Corea del Norte buscando entrenamiento para los miembros de su organización.
Por último llegamos a 1977, año en que Argentina, gobernada por entonces por Jorge Videla, rompió relaciones con Corea del Norte, hecho que estuvo rodeado de extraños sucesos. Primero, el 11 de mayo, se declaró un incendio en la embajada norcoreana, situada en la calle Gorostiaga 2115. Luego, a principios de junio, los diplomáticos norcoreanos abandonaron Argentina sin comunicárselo a las autoridades del país, lo que causó un profundo desagrado en la Cancillería argentina, que calificó el hecho como “un gesto inamistoso y en desacuerdo con las prácticas y costumbres internacionales”.
Fruto de esto, el día 13 el gobierno argentino decretó la ruptura de relaciones con Corea del Norte. Así, en dicho decreto podemos leer: “Que en numerosas oportunidades, la gestión de la citada Representación Diplomática fue objeto de reclamaciones por parte del Gobierno argentino. Que su accionar ha afectado a propiedades y bienes de ciudadanos argentinos. Que es inaceptable la actitud asumida por la dotación de la Embajada de la República Popular Democrática de Corea de abandonar unilateralmente y sin comunicación previa, a nuestro país, lo que constituye un gesto completamente inamistoso para la República Argentina. Por ello, el Presidente de la Nación Argentina decreta: Artículo 1º- Dispónese la ruptura de relaciones diplomáticas y consulares con la República Popular Democrática de Corea”.
Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos
jueves, 24 de abril de 2025
EL HERODES MÁS DESCONOCIDO (II): SU TERRIBLE FINAL
Como hicimos en el anterior video, en este también abordaremos aspectos poco conocidos de la vida de Herodes, como su terrible muerte, utilizando escritos ajenos a la Biblia, como son las obras de Flavio Josefo u obras del cristianismo oriental.
VII. Las esposas de Herodes.
Según Josefo, Herodes antes de ser rey se casó con Doris, de la que tuvo a Antípatro. Luego se casó con la asmonea Mariame, nieta de los reyes de Judea Aristóbulo II e Hircano II, con la que tuvo dos hijos, Alejandro y Aristóbulo, y dos hijas, Salampsio y Cipro. En tercer lugar se casó con una mujer también llamada Mariame, hija del Sumo Sacerdote Simón, con la que tuvo a su hijo Herodes, conocido como Herodes Filipo. A continuación se casó con la samaritana Maltace, de la que nacieron Herodes Antipas, Arquelao y Olimpia. Tras Maltace Herodes se casó con Cleopatra de Jerusalén, con la que tuvo a Filipo y Herodes. Seguidamente se casó con Pálade, Fedra y Elpide, de las que tuvo a Fasael, Roxana y Salomé, respectivamente. También estuvo Herodes casado con una prima y una sobrina de nombres desconocidos y de cronología incierta, con las que no tuvo hijos. En total, que sepamos, Herodes tuvo diez esposas, aunque nunca estuvo casado con más de una a la vez. De estas esposas algunas fueron repudiadas o ejecutadas, y solo la segunda parece que ostentó el título de reina.
VIII. Los reyes de la dinastía herodiana.
Como hemos visto, fruto de estas numerosas esposas Herodes tuvo abundantes descendientes, parte de los cuales fueron reyes y tetrarcas del reino de Judea o de partes de este. Sin embargo los que más llaman la atención fueron aquellos descendientes de Herodes que llegaron a ser príncipes y reyes en otros reinos de Oriente Próximo. Así, sus hijos Alejandro y Arquelao fueron príncipes consortes de Capadocia por sus matrimonios con la princesa Glafira. Del primero de estos matrimonios nacieron Tigranes y Alejandro. Tigranes fue designado rey de Armenia por Augusto, mientras que Alejandro no reinó en ningún lugar, aunque su hijo, también llamado Tigranes, fue elegido rey de Armenia por Nerón. Un hijo de este Tigranes llamado Alejandro fue príncipe de Comagene por su matrimonio, luego fue designado por el emperador Vespasiano rey de un pequeño territorio de Cilicia y por último fue cónsul a principios del siglo II, alcanzando sus hijos altos cargos en la provincia de Asia.
Otro nieto de Herodes, también llamado Herodes, fue rey de Calcis, un territorio situado al este de la cordillera del Líbano. Un hijo de este Herodes, Aristóbulo, igualmente fue gobernante de Calcis y es posible que fuera el mismo Aristóbulo que fue rey de Armenia Menor. Otro Aristóbulo, pero este nieto de Herodes el Grande, fue príncipe de la ciudad siria de Emesa por su matrimonio con la hija del rey.
En cuanto a las mujeres de la familia, Berenice, hija de Herodes Agripa y por tanto bisnieta de Herodes el Grande, primero fue reina de Calcis por su matrimonio con su tío Herodes, casándose a continuación con Polemón II, quien fue rey de Cilicia, el Ponto y quizás brevemente del Bósforo. Por su parte, una hermana de Berenice, Drusila, tras no llevarse a cabo su matrimonio con un príncipe de Comagene, fue entregada en matrimonio por su hermano, el rey Herodes Agripa II de Judea, al rey Azizo de Emesa.
IX. Los regalos de Herodes a Jesús.
Y si llamativas son algunas de las informaciones que ya hemos visto hasta ahora sobre Herodes, la siguiente no lo es menos. En un apócrifo datado hacia el siglo IX, el conocido como Libro de la Infancia del Salvador, se dice, al igual que en el Evangelio de Mateo, que Herodes se inquietó al tener noticias por los magos de Oriente del nacimiento de Jesús, por lo que hizo llamar a estos magos y les pidió que averiguaran todo lo que pudieran sobre ese niño y luego le avisaran para ir el mismo a adorarlo. Sin embargo, el Libro de la Infancia del Salvador añade la siguiente información inédita: “El mismo Herodes nos entregó la diadema que usaba para su cabeza y que tiene una mitra blanca. Nos dio también el anillo real, que tenía una joya, sello incomparable que el rey de los persas le había enviado como regalo, y nos ordenó que se lo entregáramos al niño. El mismo Herodes prometió que le ofrecería un don cuando regresáramos a él. Tomados los regalos, nos marchamos de Jerusalén”.
X. La enfermedad y muerte de Herodes.
Por último, hablaremos de la terrible enfermedad y muerte de Herodes que desde hace siglos ha intrigado a los historiadores. Según se dice brevemente en los Hechos de los Apóstoles “un ángel del Señor lo hirió de muerte, por haberse arrogado el honor de Dios, y murió roído de gusanos”. Por su parte, en cuanto a la dolencia de Herodes, Josefo en su obra La Guerra de los Judíos se extiende más y dice “la enfermedad se adueñó de todo su cuerpo con múltiples dolores. La fiebre no era alta, pero tenía un picor insoportable por toda la piel, dolores continuos en el intestino, una inflamación en los pies [...], el vientre hinchado y una gangrena en sus partes pudendas que producía gusanos”. En su otra obra, Antigüedades Judías, Josefo añade que a Herodes “se le produjeron úlceras en los intestinos, […] y en los pies se le formaron ampollas […] Un mal semejante le afectaba también al pecho. […] Experimentaba una respiración jadeante”.
En otro texto, la Cueva de los Tesoros, una obra en siríaco del siglo VI o VII, se nos dice que “a Herodes, un castigo divino despiadado lo alcanzó, y enfermó de una enfermedad que lo apestaba, y su cuerpo se derritió en una masa de gusanos, y sufrió dolores gravísimos, y al final la gente no pudo acercarse a él debido a su olor pútrido. Y a través de ese amargo sufrimiento su alma partió a las tinieblas exteriores”. En un segundo texto siríaco, El Libro de la Abeja, este del siglo XIII, se cuenta que Herodes “tenía los intestinos y las piernas hinchados con llagas purulentas, y le salía sangre de ellos, y estaba consumido por gusanos”. De la misma época, la Crónica de 1234 dice que el Señor hirió a Herodes y que “su aliento apestaba como el olor de un cadáver”.
Por otro lado, antes de la muerte de Herodes se produjo un hecho del que las fuentes nos ofrecen dos versiones muy diferentes. Según Josefo, Herodes “forzado por la falta de alimentos y por una tos compulsiva, y vencido por los dolores, se dispuso a adelantarse al Destino”, y para ello intentó clavarse un cuchillo, pero su primo Aquiab lo evitó, aunque el rey murió solo unos días después.
Esta fue la versión popular que podemos ver incluso en las ilustraciones de los manuscritos medievales, sin embargo en una segunda versión, la de El Libro de la Abeja, se dice que “debido a la intensidad del dolor, [Herodes] se pasó el cuchillo por la garganta y se la cortó con su propia mano;...”.
Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/channel/UC8Rx6U8r2-DGtHYDxIIThAg/videos
viernes, 18 de abril de 2025
EL HERODES MÁS DESCONOCIDO (I): SUS GUERRAS
Herodes, célebre por su crueldad al ordenar la Matanza de los Inocentes, es por todos conocido por lo que la Biblia nos dice de él, sin embargo, a través de autores como Flavio Josefo, Plutarco o Nicolás de Damasco tenemos abundante información sobre su figura y gracias a ella, en este y en el próximo video, hablaremos de aspectos poco conocidos del que fuera rey de Judea.
I. Las primeras guerras de Herodes.
Podemos decir que Herodes, hijo del insigne idumeo Antípatro y de la árabe nabatea Cipro, entró en la historia en la época en que tanto Judea como la República romana estaban siendo sacudidas por conflictos internos. En ese tiempo, en el 47 a. C., Herodes fue nombrado por su padre gobernador de Galilea, donde según el historiador Flavio Josefo se enfrentó a los bandoleros liderados por Ezequías, aunque sería más apropiado hablar de rebeldes. Luego, sobre el año 46, el gobernador romano de Siria le hizo gobernador de Celesiria y Samaria, tras lo cual intentó, debido a viejas rencillas, derrocar al rey de Judea, Hircano II.
A continuación, hacia el año 43, Casio Longino, uno de los asesinos de Julio César, nombró a Herodes procurador de Siria y le prometió la corona de Judea al acabar la guerra. En ese tiempo Herodes restableció el orden en Samaria donde había estallado una revuelta, tras lo cual consiguió vengarse del hombre que mató a su padre tiempo atrás. Esto provocó disturbios en Judea y Herodes se vio obligado a intervenir en aquel territorio y retomar varias fortalezas, luego expulsó de Galilea al tirano de Tiro y a continuación tuvo que enfrentarse al príncipe asmoneo Antígono, quien aspiraba a la corona de Judea. Tras esto, en el año 41, el triunviro Marco Antonio nombró a Herodes y a su hermano Fasael tetrarcas de Judea.
II. La lucha por Judea.
Un año más tarde los invasores partos de Siria, encabezados por el príncipe arsácida Pacoro, fueron sobornados para avanzar hacia Judea y entronizar a Antígono. En aquellos momentos los choques entre las dos facciones judías en liza eran continuos en Jerusalén. Luego, llegado Pacoro a Judea, los partos intentaron capturar a Herodes mediante artimañas, aunque este consiguió huir hasta Masada, no sin antes matar a muchos de sus perseguidores. A continuación, al sur de Jerusalén, Herodes venció en batalla a los partidarios de Antígono. Tras esto, los partos se esparcieron por toda la región y entronizaron a Antígono. Mientras tanto, Herodes se dirigió al reino nabateo para conseguir ayuda, sin embargo fue expulsado de aquel territorio, tras lo cual se dirigió al Egipto de Cleopatra, desde donde zarpó hacia Roma.
Allí, con el apoyo de Marco Antonio y Octaviano, el Senado votó a favor de nombrar a Herodes rey de Judea. Seguidamente este regresó a Oriente, formó un ejército de judíos y mercenarios y con ayuda de las legiones romanas, y tras la retirada parta de Judea, tomó varias fortalezas, tras lo cual se presentó en Jerusalén, de la que se retiró poco después. Luego dirigió campañas contra los seguidores de Antígono en Idumea y Galilea, venciendo en este último lugar a los que Josefo llamó “bandidos de las cuevas”, aunque poco después las fuerzas de Antígono volvieron a alzarse en Galilea. A continuación, ya en el año 37, Herodes, tras muchas vicisitudes, tomó Jerusalén tras sitiarla, después de lo cual Antígono fue ejecutado, quedando así Herodes como único rey de Judea.
III. Auxiliar de los romanos.
Pero aquí no acabaron las guerras de Herodes. Durante los siguientes años sus tropas participaron en guerras en el exterior como auxiliares de los ejércitos romanos, además él tuvo que hacer frente a la oposición en el interior, a las ansias anexionistas de Cleopatra y a varias conspiraciones, algunas originadas en el seno de su propia familia.
Las dos primeras de estas guerras fueron en el año 31. Según cuenta Plutarco, Herodes envió a Marco Antonio un contingente de tropas para luchar contra Octaviano, aunque este terminó venciendo en la batalla de Actium. Al mismo tiempo Cleopatra lanzó a Herodes contra el reino nabateo de Malco. Según Josefo, si triunfaba Herodes, “ella se convertiría en la soberana de Arabia, y, en caso contrario, sería reina de Judea. En ambos casos derrocaría a uno de los reyes por medio del otro”. Así, Herodes atacó a los nabateos, pero según Josefo y el Quinto Libro de los Macabeos, Cleopatra, con el objetivo de hacerse con ambos reinos, conspiró junto a los nabateos para atacar a las exhaustas tropas de Herodes, aunque estas consiguieron reponerse y vencer.
Meses después, a finales del 31 o principios del año 30, Herodes ayudó al gobernador romano de Siria a frenar a un ejército de gladiadores que se dirigía a Egipto desde Cícico para ayudar a Marco Antonio y Cleopatra.
Años más tarde, en el año 26, “envió Herodes en ayuda de César Augusto quinientos soldados [judíos], escogidos entre su escolta personal, que Elio Galo” llevó en su expedición a la Arabia Feliz, el actual Yemen.
Poco después, hacia el año 24 o 23, Augusto concedió a Herodes las regiones de Traconítide, Batanea y Auranítide, en el suroeste de la moderna Siria, para que acabara con los bandoleros de Zenodoro que asolaban los territorios vecinos.
A continuación, en el año 14, Herodes se unió al general romano Marco Agripa en las costas del Mar Negro, quien estaba a la espera de actuar en el reino del Bósforo, lo que ahora es Crimea. Según Josefo “durante esta campaña Herodes fue todo para él: colaborador en las obras que habían de realizarse y consejero en los asuntos particulares,...”.
IV. Las últimas campañas de Herodes.
Luego, hacia el año 9, estando Herodes en Roma los rebeldes de Traconítide volvieron a las andadas, teniendo que ser reducidos por los generales del rey, aunque sus líderes escaparon al reino nabateo, desde donde realizaron incursiones en Judea y Celesiria. A continuación, al regresar de Roma, Herodes emprendió una campaña de castigo en Traconítide contra las familias de aquellos rebeldes, lo que provocó la ira de estos y nuevas incursiones que asolaron Judea. Herodes, tras exigir sin éxito la entrega de los rebeldes, penetró en territorio nabateo con el permiso de los legados romanos y tomó la fortaleza de Raepta, al sureste de Damasco, donde se cobijaban aquellos rebeldes. Luego, tropas nabateas acudieron en ayuda de Raepta, pero también fueron vencidas.
A continuación, en Roma Sileo, el hombre fuerte del reino nabateo, acusó falsamente a Herodes ante Augusto de haber arrasado todo el país, provocando de este modo la ira del emperador contra Herodes, lo que incitó a los rebeldes y a los nabateos a llevar a cabo incursiones en Idumea. Aunque finalmente el enviado de Herodes, Nicolás de Damasco, logró la reconciliación entre el emperador y el rey.
Años después, al final de su reinado, Josefo nos cuenta que Herodes tuvo que fundar una ciudad para frenar las incursiones de los habitantes de Traconítide y desde la cual poder atacarlos. Además en la provincia de Batanea, para que actuarán de escudo defensivo, asentó al judío Zamaris y a sus numerosos seguidores llegados desde Babilonia, entre los que había 500 arqueros a caballo.
V. La guerra más misteriosa de Herodes.
A estas guerras habría que sumar otra que supuestamente enfrentó al famoso rey Abgar y a Herodes en sus últimos meses de vida y de la que solo nos habla el historiador armenio Moisés de Corene en el siglo V. Según este autor, en el reino de Armenia, tributario de Roma, los comisionados romanos que debían realizar el censo colocaron estatuas de Augusto en todos los templos. Poco después Herodes exigió que sus estatuas se colocaran junto a las de Augusto, a lo que Abgar se opuso, siendo todo en realidad el pretexto que buscaba Herodes para atacar a Abgar. Entonces Herodes envió un ejército de tracios y germanos para incursionar en territorio parto a través de los dominios de Abgar, aunque este se negó alegando que la orden de Augusto era atravesar el desierto, no su reino. A continuación, Herodes, incapaz de actuar por si mismo por la enfermedad con la que había sido castigado por el trato que le había dado a Cristo, envió a su sobrino José. Este llegó a Mesopotamia con un considerable ejército pero en el combate que libró contra las fuerzas de Abgar cayó muerto y sus tropas se dieron a la fuga.
Sin embaro, todo esto, tal y como se cuenta, nunca sucedió. En primer lugar, Abgar en realidad era rey de Osroene, en la Alta Mesopotamia, además, en esa época reinaba la paz entre romanos y partos, y por último, Herodes jamás envió a sus fuerzas contra Armenia, ni contra Osroene ni contra el Imperio parto. Por tanto, el relato de Moisés de Corene, en el que se fusionan diversos elementos recogidos de la Biblia y Josefo, solo parece ser algún tipo de leyenda con la que reforzar los orígenes del cristianismo armenio mediante una victoria sobre el malvado Herodes.
VI. Los mercenarios de Herodes. En cuanto a las tropas empleadas por Herodes en sus guerras, además de judíos, sabemos que como tantos otros en la Antigüedad usó mercenarios extranjeros, siendo los contingentes más destacados los de los tracios, germanos y gálatas, es decir, los celtas de Asia Menor. Ya a su regreso de Roma, hacia el año 39, Josefo nos dice que Herodes reclutó extranjeros para su ejército. A continuación encontramos a estos mercenarios en las operaciones frente a Jerusalén. Tiempo después, se nos dice que Herodes reclutó a 800 itureos de las montañas del Líbano.
Años más tarde, en el 30, Herodes, tras la muerte de Antonio y Cleopatra, se reunió con Octaviano en Egipto, el cual le hizo entrega de una guardia personal de 400 gálatas “que antes habían constituido el cuerpo de escolta de Cleopatra”.
La siguiente mención que tenemos de los mercenarios de Herodes es, como dijimos, el supuesto envío de un ejército de tracios y germanos al Imperio parto a través del territorio del rey Abgar. Por último, los mercenarios de Herodes son mencionados una última vez cuando, hacia el año 4, participaron en su cortejo fúnebre. Según Josefo, “el batallón tracio, los germanos y los gálatas” vistieron su uniforme de campaña aquel día.
Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/channel/UC8Rx6U8r2-DGtHYDxIIThAg/videos
viernes, 11 de abril de 2025
11-6-1880, Protocolo sobre las bases preliminares de la Unión Federal del Perú y Bolivia, y Protocolo complementario.
1880, LOS ESTADOS UNIDOS PERÚ-BOLIVIANOS
Como vimos en otros videos, entre 1836 y 1839 Bolivia y los Estados Sud y Nor-Peruano formaron la Confederación Perú-Boliviana. Tras su disolución hubo alguna propuesta para crear una nueva unión, pero fue en 1880, en plena Guerra del Pacífico, cuando más cerca estuvo de lograrse con el nombre de Estados Unidos Perú-Bolivianos o Confederación de los Incas.
Los cimientos de esta unión se pusieron el 11 de junio de 1880. Tras conversaciones previas, y solo unos días después de las derrotas frente a Chile en Tacna y Arica, Pedro José Calderón por parte de Perú y Melchor Terrazas por Bolivia firmaron en Lima un Pacto Federal, el conocido como protocolo Sobre las bases preliminares de la Unión Federal del Perú y Bolivia.
En el preámbulo de este protocolo se manifestaba que aquella Unión pretendía “estrechar los vínculos de fraternidad que la naturaleza y los hechos históricos han creado entre ámbas Repúblicas; de consolidar su paz interior y proveer á su seguridad exterior; de asegurar el bienestar general de sus habitantes y hacer más ámplios los beneficios de la independencia y de la libertad para las presentes y futuras generaciones; […] uniendo, al mismo tiempo sus fuerzas y elementos en una sola nacionalidad,...”.
A continuación, en el primer artículo del protocolo se decía que “el Perú y Bolivia formarán una sola Nación, denominada Estados Unidos Perú-Bolivianos”, aunque en diferentes documentos encontramos otras denominaciones, como Confederación Inca, República de los Incas, República Federal de los Incas, Confederación de los Incas y Estados Unidos de los Incas. Seguidamente se decía que esa unión se formaba “para afianzar la independencia y la inviolabilidad, la paz interior y la seguridad exterior de los Estados comprendidos en ella...”.
En el segundo artículo se decía que los departamentos de Perú y Bolivia se convertirían en Estados autónomos con sus propias leyes. Asimismo, regiones como el Beni y el Chaco formarían distritos federales sujetos a un régimen especial. Luego, en el cuarto artículo se señalaba que la Unión de los Estados era indisoluble.
A continuación, en los siguientes artículos se establecían las atribuciones de cada Estado y las normas de funcionamiento de la Unión, indicándose, por ejemplo, que el Congreso estaría “compuesto de dos Cámaras, una de Diputados de la Nación, y otra de Senadores de los Estados,...” o que el Poder Ejecutivo Nacional sería “desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de los Estados Unidos Perú-Bolivianos”. Luego, en el artículo 21 leemos que la Asamblea Constituyente designaría “el lugar del territorio que debe ser Capital de la Unión”.
Tras esto, el mismo día se firmó un Protocolo Complementario en el que se indicaban, entre otras cosas, cuestiones como que la aprobación de las bases preliminares de unión serían “sometidas á la aceptación de los pueblos del Perú y Bolivia,...”. En caso afirmativo, una Asamblea Constituyente se reuniría en Arequipa el 9 de diciembre de 1881, aniversario de la batalla de Ayacucho. Mientras tanto se establecería un “Régimen Federal Provisorio” en el que el Gobierno Federal estaría encabezado por el Jefe Supremo de Perú, Nicolás de Piérola, como Presidente y Narciso Campero, el presidente de Bolivia, como vicepresidente.
Asimismo, en este documento se establecía como serían el escudo y la bandera de los Estados Unidos Perú-Bolivianos. “El escudo de armas [...] llevará en su centro un sol color de oro, rodeado de estrellas del mismo color, sobre fondo purpúreo; y, en la parte superior, un cóndor posado sobre él y asiéndole con las garras. La bandera de guerra [...] llevará en el centro el mismo sol y las mismas estrellas que el escudo, sobre fondo idéntico al de éste. La bandera de Comercio será de la misma figura que la de guerra, y los dos colores, púrpura y oro, se verán en ella alternados en trece bandas paralelas y horizontales, de las que siete ostentarán el primero y seis el segundo color”.
A continuación, cinco días después, Piérola dirigió un mensaje al Consejo de Estado referente a los protocolos firmados por Perú y Bolivia. Este mensaje comenzaba así: “El Perú y Bolivia no deberán formar en adelante sino una sola entidad nacional. O lo que es lo mismo, las dos fracciones del pueblo que el acto puramente político de 1824 dividió debilitándolas, volverán á reunirse; pero no por la absorción de la una en la otra, sino por el hermoso abrazo de la libertad; duplicando así una y otra su personalidad y su poder por el hecho solo de su union”.
Más adelante, Piérola decía que él había sido el precursor de esta unión y que la guerra contra Chile la había estimulado, consiguiéndose así pasar de un régimen centralizado agotado a uno federal más vigoroso y mejor. Luego, Piérola indicaba que el siguiente paso era conseguir que los pueblos de Perú y Bolivia sancionaran este pacto político, aunque señalaba que la guerra complicaba realizar una consulta popular. Por último, se hizo entrega de los protocolos a los miembros del Consejo de Estado para que los estudiaran.
Semanas más tarde, el 13 de julio, la Convención Nacional boliviana, previo examen por una Comisión Mixta, presentó un proyecto de ley que aceptaba la Unión Federal Perú-Boliviana, la cual debía ser aprobada por la población en una consulta. Sin embargo, dentro de la Convención existían grupos opuestos a la unión con Perú al considerarse que acabaría con la soberanía de Bolivia, aunque esto no fue un obstáculo para que el día 20 se decretara en que forma se realizaría el plebiscito en el que se preguntaría “¿Si acepta, o nó la Union Federal de los Estados Perú-Bolivianos?”.
Ese mismo mes se publicó en Perú una obra con el título de Geografía de los Estados Unidos Perú-Bolivianos, ó sea República Federal de los Incas, en la que se describía la futura organización territorial nacida de la unión de ambos países. En esta publicación se hablaba con detalle de los futuros Estados y Distritos, de su geografía humana y física, de sus límites, del establecimiento de la capital provisional en Lima o de que el gentilicio debería ser el de 'incas'.
Más tarde, en octubre, el presidente boliviano sancionó por decreto la forma en que se consultaría al pueblo boliviano. Sin embargo, esta consulta no llegó a celebrarse, lo que se interpretó como fruto de una maniobra de los sectores políticos bolivianos contrarios a la unión y como el fin del proyecto de Piérola, quien, según un documento de la época, como consecuencia de esto buscó sustituir al presidente boliviano por alguien que pudiera favorecer sus planes, aunque no lo encontró.
Tras esto, pasaron meses sin que se oyera hablar del Pacto Federal. Luego, en enero de 1881 los chilenos ocuparon Lima y meses después, en abril, Piérola viajó a Bolivia para reunirse con el presidente Campero. Más tarde, en julio, Piérola presentó ante la Asamblea Nacional de Ayacucho el Pacto Federal para su estudio y deliberación, dejando después de ser Jefe Supremo de Perú para pasar a ser Presidente Provisorio.
A continuación, a finales de agosto, una Comisión Especial de la Asamblea de Ayacucho aprobó los Protocolos de Unión Federal, tras lo cual la Asamblea autorizó al Poder Ejecutivo llevar a cabo una consulta popular que debía aprobar o desaprobar el pacto. Sin embargo, esta consulta no llegó a producirse ya que el devenir de la guerra y los pronunciamientos que se produjeron en Perú durante los siguientes meses provocaron la dimisión de Piérola y el fin de su proyecto de los Estados Unidos Perú-Bolivianos.
Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/channel/UC8Rx6U8r2-DGtHYDxIIThAg/videos
viernes, 4 de abril de 2025
LAS ESCLAVITUD DE LOS INDIOS CARIBES POR LOS ESPAÑOLES
Como vimos en otro video desde los inicios de la historia de la América española se tomaron varias medidas para evitar la esclavitud indígena, sin embargo, en la práctica esta siguió existiendo hasta el siglo XIX, siendo los indios caribes de las Antillas Menores uno de los pueblos más perseguidos debido a su belicosidad.
Una de las primeras noticias que tenemos sobre la esclavización de los indios caribes es de 1509. En ese año el conquistador y explorador Juan Ponce de León dirigió una expedición a la isla de Santa Cruz, donde tomó a indios caníbales, es decir, caribes.
Tiempo más tarde, en julio de 1511, el rey Fernando, en nombre de su hija Juana, dispuso en una Real Provisión que los vecinos de las islas de San Juan, el moderno Puerto Rico, y La Española pudieran hacer la guerra a los caribes de las islas de la Trinidad, de los Barbudos, de la Dominica, de los puertos de Cartagena y de otras islas, y que se les pudiese cautivar y tenerlos por esclavos, venderlos y aprovecharse de ellos, aunque sin poderlos sacar de las Indias. Esta medida se justificaba por la resistencia caribe a adoptar la fe católica, por la muerte de varios cristianos, por hacerles la guerra a los castellanos, por comer la carne de los indios que servían a estos y por los ataques a la isla de San Juan. En ese mismo mes el rey aprobó el plan de Diego Colón, hijo del descubridor de América, para destruir a los caribes de la isla de Santa Cruz.
De tiempo después, del 23 y del 24 de diciembre de ese año, son una Real Cédula y una Real Provisión del rey Fernando en las que, basándose en las mismas justificaciones que la anterior disposición, dio “licencia y facultad a todas y cualesquier personas que con mi mandado fueren así a las islas y tierra firme del mar Océano […] y los puedan cautivar y cautiven […] y para que los puedan vender...”.
De esa misma época aproximadamente es otra Real Cédula en la que podemos leer lo siguiente: “parece que conviene destruir los dichos caribes lo mas presto que se pueda, y así, he dado licencia para que todos se armen contra ellos, y los puedan tomar por esclavos […] y venderlos en las Indias;...”.
Poco más tarde, el 22 de febrero de 1512, el rey Fernando hizo merced a los moradores de la isla de San Juan, como ya lo había hecho con los de La Española, de poder ir con licencia a las islas habitadas por los caribes para tomarlos y tenerlos a su servicio ellos y sus herederos. Un día más tarde, el rey informaba de la licencia dada a los vecinos de La Española para hacer la guerra a los caribes, cautivarlos y destruirlos para que dejaran aquella isla en paz, y daba permiso a las autoridades de la isla de San Juan para hacer lo mismo.
Fruto de estas licencias, los castellanos llevaron a cabo una expedición contra los caribes de la que habla Diego Colón en una carta fechada en junio de 1512. Según cuenta el Almirante, “cerca de la isla de San Juan hay ciertas islas de indios caribes que comen carne humana y bravos los cuales hacen mucha guerra a los que estan en la isla de San Juan, y aun con su favor los indios de aquella isla se han levantado; y ahora su alteza ha mandado que todos los que quisieren hacer guerra a estos caribes la pueden hacer y tomarlos por esclavos; y ciertos vecinos de esta isla y mercaderes se han juntado y hecho una armada en que llevan cuatro naos y dos bergantines y cuatrocientos hombres bien provistos de armas y bastimentos y todo lo demás necesario;...”.
Un año más tarde Diego Colón recibió la orden de enviar una armada a Tierra Firme, a El Darién, en el istmo de Panamá, a rescatar perlas, tomar caribes y a comprobar que los portugueses no estuvieran violando los límites de la Corona de Castilla.
A continuación, de 1514 y 1515, son varios documentos en los que se ordena a Juan Ponce de León que prepare una armada contra los caribes. En uno de estos documentos se señala que “hay grandísima necesidad para la pacificación y seguridad de la isla de San Juan, y para proveer la isla Española de los esclavos que se tomaren de los dichos caribes”. Luego, en las instrucciones que se daban a Ponce de León, se decía que la armada se dirigiría a las islas de los Caribes, de donde la isla de San Juan recibe mucho daño, para destruir y cautivar todos los caribes que se pudiese. De los caribes cautivados dos tercios debían ser enviados a la Española y vendidos en nombre del rey, mientras que el tercio restante debía ser repartido entre los miembros de la expedición. Asimismo, el rey Fernando pedía que se le enviaran doce de esos caribes para que le informaran de las cosas de allí.
Sin embargo, esto no fue del todo posible. Según cuenta el cronista Antonio de Herrera, a mediados de 1515 los caribes de la isla de Guadalupe, a los que el rey había declarado enemigos, emboscaron a la gente de Ponce de León, matando a varios hombres y capturando a las mujeres, teniendo los castellanos que regresar a toda prisa a la isla de San Juan.
Tras esta hubieron otras expediciones, como la de Pedrarias Dávila y la armada de Tierra Firme, aunque carecemos de más información al respecto. Más tarde, en 1519, se dio licencia al sevillano Rodrigo del Castillo para que pudiera recorrer la isla de la Trinidad y las demás islas y llevar a las Española esclavos caribes.
Luego, en 1527, enterado el rey Carlos de las incursiones de los caribes en la isla de San Juan y otros lugares, se expidió una Real Cédula en la que se permitía hacer la guerra a los caribes de las islas y de Castilla de Oro por los daños que ocasionaban en las islas, a los cristianos españoles y a los indios naturales de ellas. Además, se facultaba a los vecinos de esas islas para armarse e ir contra los caribes, a los que podían “prender y tener por tales esclavos, porque, demás de ser cosa justa hacerles guerra y prenderlos y tenerlos por tales esclavos, pues ellos la hacen y no vienen a nuestra obediencia y servicio como son obligados,...”.
Más tarde, en 1532, se ordenó a Antonio Sedeño, gobernador de Trinidad, que hiciera la guerra a los caribes, los cuales, por mandato real, podían ser esclavizados. Un año después, el rey, siguiendo las disposiciones de su abuelo, dio permiso a los vecinos de la isla de San Juan para hacer la guerra a los caribes. Así, tras un tiempo en suspenso la guerra, Carlos permitió reanudarla y esclavizar a los caribes de las islas de la Trinidad, Guadalupe, la Dominica, Tabaco y otras, por los daños que estos hacían y sus ofensas a Dios.
A continuación, en 1535, tras un ataque caribe cerca de isla de Margarita en el que fueron cautivados varios españoles, el rey dio permiso para que se les hiciera la guerra, se les pudiese tener como esclavos y se les pudiese herrar.
Años más tarde, en 1558, se expidió una Real Provisión que, obviando las Leyes Nuevas, daba licencia a los vecinos de La Española para hacer la guerra a los indómitos caribes, los cuales podían ser tenidos como esclavos. Tiempo después, en 1569, los vecinos de la isla de San Juan, fruto de sus peticiones, obtuvieron del rey Felipe II licencia para hacer la guerra a los caribes y poder hacer esclavos a los hombres mayores de catorce años y a las mujeres de cualquier edad.
Tras esto, seguimos encontrando en los siglos XVII y XVIII algunas noticias sobre la esclavitud de indios caribes o de pueblos a los que se llamaba caribes, siendo quizás las últimas las de 1756 y 1781. En la primera, una Real Cédula recordaba que ningún indio de América, salvo los caribes, podía sufrir esclavitud. En la otra se informaba que en la Provincia de Nicaragua habían sido capturados unos 60 caribes.
Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos
sábado, 29 de marzo de 2025
1880, PIRATAS CHILENOS EN PANAMÁ DURANTE LA GUERRA DEL PACÍFICO
Durante la Guerra del Pacífico las tropas de Chile recorrieron las costas de Bolivia y Perú a lo largo de miles de kilómetros y llegaron tan al interior como los Andes y el lago Titicaca, sin embargo, es menos conocido que los chilenos extendieron sus operaciones tan al norte como Panamá.
Todo comenzó a principios de 1880. En esos momentos, ante la escasez de armas en el ejército peruano, Federico Larrañaga, cónsul de Perú en Panamá, consiguió que desde Nueva York le fuera enviado un cargamento oculto de elementos de guerra, entre los que había una gran cantidad de munición y 2.500 rifles.
Meses después, en mayo, Larrañaga consiguió una nave ecuatoriana o norteamericana, la Enriqueta, que, fingiendo dirigirse al puerto ecuatoriano de Guayaquil, debía en realidad transportar las armas al norte de Perú. El día 5, mientras las armas eran cargadas, el cónsul chileno en Panamá, Ramón Rivera Jofré, protestó, pero las autoridades panameñas no atendieron sus reclamos, lo que fue calificado por los chilenos como “grave ultraje i perjuicio para la causa i nacionales de Chile”. Además, se acusó a las autoridades panameñas de haber sido sobornadas por los peruanos.
Ese mismo día Rivera escribió a Galvarino Riveros, Comandante en Jefe de la escuadra chilena, para comunicarle que en Panamá, la Estrella y la Enriqueta, dos buques cargados de armas iban a zarpar hacia Perú. Estos, según Rivera, tendrían que ser interceptados por alguna nave chilena. Además, el cónsul comunicó que a través de sus espías e informantes sabía que vapores ingleses estaban realizando contrabando de armas hacia Perú y que se esperaban nuevas remesas de material bélico llegadas desde Estados Unidos.
También ese día Rivera, para interceptar aquel cargamento, fletó un barco, el San Ramón, y puso al mando a dos chilenos, Joaquín Hermida y Guillermo Whiting. Luego, tras ser reclutada una pequeña tripulación de chilenos y armarlos, el buque se dirigió aquella noche a la isla de Taboga, situada frente al puerto de Panamá. Según Hermida el objetivo era “cortar el paso a la Enriqueta, fuera de las aguas de Colombia[, país del que Panamá formaba parte por entonces,] i apoderarnos de ella por la razon o la fuerza”.
A continuación, el día 6, Larrañaga, temeroso de que los chilenos residentes en Panamá intentaran algo, armó a la tripulación de la Enriqueta y ordenó que se alejara del puerto. Ese mismo día Larrañaga recibió información fehaciente de que los chilenos tramaban algo, por lo que informó a las autoridades panameñas, las cuales detuvieron a un chileno, aunque el resto ya había embarcado en el San Ramón.
Poco después el San Ramón persiguió a la Enriqueta, aunque su capitán, al cerciorarse de esto, intentó burlar a los chilenos. La caza, como la llamaron los chilenos, duró varias horas, hasta que el capitán de la Enriqueta decidió regresar a puerto y refugiarse allí. Sin embargo, los chilenos, decididos a evitarlo, intentaron sin éxito embestir a la Enriqueta, la cual consiguió fondear en Panamá. A continuación, según los chilenos, al pasar cerca de la Enriqueta, fueron disparados, pero ellos no respondieron para evitar un conflicto con las autoridades panameñas.
Sabedor Larrañaga de la amenaza chilena, solicitó a los panameños protección y la captura del San Ramón. Los panameños al llegar hasta la Enriqueta en las primeras horas del día 7 observaron que la tripulación se había amotinado y amarrado a su capitán en connivencia, según se dijo, con los chilenos. Los panameños liberaron al capitán, luego capturaron al San Ramón y obligaron a rendirse a sus tripulantes, los cuales fueron acusados de piratería por Larrañaga.
Tras esto, la Enriqueta quedó bajo vigilancia en puerto ante posibles nuevos ataques chilenos. Por su parte, los tripulantes del San Ramón fueron encarcelados, aunque se mostraban satisfechos por haber evitado la partida de aquel cargamento de armas.
Días después, Galvarino Riveros, mientras bloqueaba El Callao, recibió la comunicación de Rivera y sin saber todo lo sucedido después y pensando que la Enriqueta navegaba hacia Perú, dio ordenes al buque Amazonas para que buscara a la Enriqueta y a la Estrella entre Paita, al norte de Perú, y Panamá, y en caso de encontrarlas deberían ser capturadas y enviadas a El Callao.
Semanas más tarde el teniente Manuel Riofrío, comandante del Amazonas, informó de la expedición organizada por Rivera y de los movimientos de la Enriqueta y de la Estrella. De este segundo buque Riofrío afirmaba que había conseguido descargar su cargamento en Tumbes, Perú.
En esas fechas el cónsul Rivera informó que era tal el miedo que su expedición había infundido en los peruanos que estos se encontraban “completamente temerosos de despachar nuevos cargamentos, aunque, sin embargo, parecían pretenderlo de nuevo, cuando han sido interrumpidos por el oportuno aparecimiento [en Panamá] del Amazonas”, cuyo comandante estuvo vigilando a la Enriqueta para intentar tomar la parte de su cargamento que aún no había sido descargado.
Para finalizar, hay que señalar que meses después, en agosto, informaciones chilenas apuntaban a que la Enriqueta había sido remolcada hasta Guayaquil por un vapor inglés y que de allí pasó a los puertos peruanos de Tumbes, Pacasmayo y Chimbote, descargando sus armas en este último, desde donde se llevaron a Huaraz y Huacho en mulas.
Puedes encontrar más historias en nuestro canal: https://www.youtube.com/@mhistoria6088/videos